 Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación
https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i23.342
Abril-junio
2022
Volumen
6 / No. 23
ISSN:
2616-7964
ISSN-L:
2616-7964
pp. 389 – 403
www.revistahorizontes.org

La utopía de la escuela rural en Lambayeque
desde la Chakana pregunta y la covid-19
The utopia of the rural school in
Lambayeque, a perspective from the Chakana question
in the context of covid-19
A
utopia da escola rural em Lambayeque a partir da
questão Chakana e do covid-19
Esmeralda Pérez García
eperezga@unprg.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-5426-7136
Beder Bocanegra Vilcamango
bbocanegra@unprg.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-4157-265X
Celeine Villalobos Vera
cvillalobosve@unprg.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-0161-8721
Susan Fabiola Dejo Aguinaga
sdejo@unprg.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-7874-3996
Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Lambayeque, Perú
Artículo recibido el 14
de diciembre 2021 | Aceptado el 5 de enero 2021 | Publicado el 28 de Mayo 2022
RESUMEN
El
estudio tiene como objetivo caracterizar la gestión escolar en el contexto de
la escuela rural considerando la Chakana pregunta en
base a un caso expuesto, el mismo que manifiesta un austero manejo y apoyo por
parte de las autoridades responsables, haciéndose evidente la deficiente
gestión escolar. Se trata de un estudio cualitativo con énfasis en la
narrativa-biográfica. Se ha empleado la Chakana
pregunta como estrategia para redactar este documento con base en tres
preguntas y sus implicancias en la escuela rural desde sus propias diferencias,
considerando que el docente encara lo circunstancia y que también la deficiente
infraestructura limita el desarrollo de competencias. El resultado es
significativo porque la Chakana pregunta es una
estrategia que permite redactar textos académicos. Se concluye que la escuela
rural sufre una fuerte discriminación por parte del Estado.
Palabras clave: Chakana-pregunta;
Gestión escolar; Rural
ABSTRACT
The study aims to characterise
school management in the context of the rural school considering the chakana question based on an exposed case, which shows an
austere management and support by the responsible authorities, making evident
the deficient school management. This is a qualitative study with an emphasis
on narrative-biographical research. The Chakana
question has been used as a strategy to write this document based on three
questions and their implications in the rural school from its own differences,
considering that the teacher faces the circumstances and that also the
deficient infrastructure limits the development of competences. The result is
significant because the Chakana question is a
strategy that allows writing academic texts. It is concluded that the rural
school suffers a strong discrimination by the State.
Key
words: Chakana
question, school management, rural
RESUMO
O estudo tem como objetivo caracterizar a gestão
escolar no contexto da escola rural considerando a questão chakana
baseada em um caso exposto, o mesmo que mostra uma gestão austera e apoio por
parte dos órgãos responsáveis, tornándose evidente a
deficiente gestão escolar. É um estudo qualitativo com ênfasis
na narrativa biográfica. A chakana pergunta tem sido
utilizada como estratégia para redigir este documento com base en três questões e suas implicações nas escolas rurais, a
partir de suas próprias diferenças, considerando que o professor enfrenta a circunstânçia e que a infraestrutura deficiente também
limita o desenvolvimento de competências. O resultado é significativo porque a
questão chakana é uma estratégia que permite escrever
textos académicos. Conclui-se que a escola rural sofre forte discriminação por
parte do Estado.
Palavras-chave:
Questão Chakana;
Gestão escolar; Rural
INTRODUCCIÓN
La educación es uno de los temas con
mayor latencia en cuanto a la enseñanza igualitaria en condiciones y los
procesos. Sin embargo, presenta insuficiencia en el desempeño de funcionarios a
la escuela rural; es por ello, tras la recolección de información surge el
impulso a recapacitar y reconocer la brecha de desigualdad que existe entre
educación rural y urbana, haciendo evidente entre ellas las múltiples carencias
que se vislumbran en el tipo de educación identificada. Al pertenecer al sector
urbano, desde ya el estudiante tiene fácil acceso a ingresar en las escuelas,
teniendo mejores condiciones para el desarrollo de las competencias, mientras
que los estudiantes de zona rural se mantienen ajenos de algunos beneficios que
ofrece la centralización y una educación más juiciosa.
Estas comparaciones con ciertos
elementos utópicos permiten analizar todos los factores asociados a las
desventajas de la escuela rural, en tal sentido, es necesario analizar el
problema desde una mirada más compleja y para ello se ha utilizado la Chakana pregunta como estrategia didáctica que permite
desarrollar el pensamiento crítico, considerando que, desde hace mucho tiempo,
el desarrollo del pensamiento crítico no ha sido objeto de estudio tal como se
manifiesta en: el organigrama de Daniel McCallum
(1815-1878); la línea de tiempo de Karl Ploetz
(1819-1881); el diagrama de flujo de Frank Gilbreth
(1868-1924); la lluvia de ideas de Alex Faickney Osborn (1888-1966), la espina de Ishikawa; Kaoru Ishikawa
(1915-1989); el árbol de problemas de Joseph Kruskal
(1928-2010); el mapa conceptual de Joseph Novak
(1933); el mapa mental de Tony Buzan (1940); la V heurística de Bob Gowin (1961-1990); la red semántica, Ross Quillian (1931-?), el cuadro CQA, Donna
Ogle (1942-?). Todos los antecedentes registrados
están orientados a la organización de información, dejaron de lado el
desarrollo del pensamiento crítico y con más énfasis en la escuela rural, razón
por la cual los escolares no ofrecen deficiencias en el proceso de comprensión,
toda vez que el proceso de enseñanza aprendizaje se orienta a la repetición de
información.
El problema de la calidad del servicio
en la escuela rural, en el contexto de la covid-19 y durante el proceso
formativo se ha reflejado, categóricamente, en el testimonio narrativo
planteado por un estudiante universitario, del programa de Lengua y Literatura,
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), quien vivenció este suceso
en el anexo Pativilca (Ferreñafe,
Lambayeque). Las expectativas de la comunidad no fueron una retribución que
genere avances, dado que el desarrollo su economía familiar depende
directamente de la agricultura, puesto que se trata de una población migrante
con necesidades educativas y que la Unidad de Gestión Local (UGEL) no atendió.
Este problema fue tratado desde la
perspectiva de tres preguntas: 1. ¿en qué se diferencia la educación rural de
la educación urbana?, 2. ¿cómo instruir al docente para desarrollar estrategias
con apego a lo circunstancial? y 3. ¿qué implicancia
tiene la infraestructura en el aprendizaje? ubicadas en la parte central de la Chakana pregunta. Cada pregunta se constituye en el
resultado que cuestiona y permite la reflexión en cuanto a la escuela rural
peruana. El testimonio caracterizó la escuela rural ajena a lo que se espera en
una educación de calidad. Por tanto y dada la naturaleza de la Chakana se puede afirmar que, como estrategia, permite
comprender, críticamente, los procesos en los que la escuela rural tiene
limitaciones. Finalmente, el uso de la Chakana
pregunta, con el fin de redactar el artículo, ha permitido desarrollar las seis
habilidades que plantea Facione (2007); es decir,
analizar, interpretar, inferir, exponer, regular y evaluar todo el contenido
expresado en el caso. El estudio tuvo como objetivo: caracterizar la gestión
escolar en el contexto de la escuela rural considerando la Chakana
pregunta con base en un caso expuesto, toda vez que la producción textual
requiere de otra perspectiva, de este modo se justifica el uso de la estrategia
porque cada pregunta representa el discurso crítico como herramienta de
desarrollo humano.
MÉTODO
Para la elaboración de este estudio se
utilizó la Chakana pregunta como estrategia didáctica
que desarrolla el pensamiento crítico, la misma que se inspira, inicialmente,
en la “cruz andina o cruz del sur”, es el símbolo de la cultura andina, la Chakana pregunta consiste en estimular el pensamiento
crítico a través de la formulación de nueve preguntas ubicadas
estratégicamente, de manera que guarden relación entre sí. La Chakana pregunta posee dos etapas: 1. Plantear nueve
preguntas, respetando la simetría del arquetipo en función de un texto
determinado y 2. Redactar un texto académico utilizando al menos uno de los
seis tipos de análisis; es decir: vertical, horizontal, diagonal, convergente,
divergente y elíptico. Sin importar desde dónde se analice o cobre sentido el
contenido de cada pregunta. Los seis niveles de análisis acusan la relación
causa-efecto entre la pregunta fundamental (PF), pregunta principal (PP) y
pregunta complementaria (PC). En este caso se ha seleccionado el análisis
diagonal central (Figura 1).
La Chakana
pregunta comprende una estructura concreta y simétrica, contando con nueve
nones que conforman el segmento de cuatro preguntas principales y en otros
cuatro segmentos se ubican las preguntas complementarias. En el cuadro central
se ubica la pregunta fundamental que se origina tras el cuestionamiento del
problema principal y busca interconectarse con las demás preguntas. Siendo esta
estructura, una forma menos compleja y rápida para ejecutar el pensamiento
crítico de manera organizada y sistematizada.
De las nueve preguntas se
seleccionaron tres: 1. ¿En qué se diferencia la educación rural de la educación
urbana?, continuando con el planteamiento de las preguntas complementarias,
entre ellas. 2. ¿Cómo instruir al docente para desarrollar estrategias con
apego a lo circunstancial? y 3. ¿Qué implicancia tiene la infraestructura en el
aprendizaje?, originando con ello el análisis del caso seleccionado tras la
experiencia personal manifestada por el estudiante, el análisis diagonal
central condujo a la valoración del análisis circunstancial y social de la
escuela rural, en realidad se estuvo frente a un problema frecuente en las
escuelas rurales con respecto al tipo de educación que se imparte y la
presencia del deficiente gestionamiento que realiza
el Estado.
El estudio es parte de los productos
acreditables dentro del proceso formativo para la docencia. El artículo fue la
actividad académica transversal del curso de Orientación y Bienestar del
Educando, del programa de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales y Educación, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Lambayeque-Perú. Corresponde a una muestra de 44 estudiantes del programa de
Lengua y Literatura, del IV ciclo de estudios.
El
estudio corresponde al enfoque cualitativo con incidencia en la
narrativa-biográfica. Se trata del análisis del documento cualitativo porque
son “registros de los pensamientos y acciones realizadas por personas en épocas
pasadas” (Gidley, citado en Verd,
2016, p. 271). El caso analizado refleja que la escuela rural es la que tiene
más desventajas que la escuela urbana, por tanto, el suceso se convierte en una
acción que retrae el proceso de desarrollo humano de los escolares de la
comunidad de Pativilca. Además, el caso analizado es un
documento oficial que “ofrece información sobre un determinado fenómeno social
y que existe independientemente de las acciones de la persona investigadora” (Corbetta, citado en Verd, 2016,
p. 271).
Tanto la Chakana
pregunta como el caso analizado representan el discurso humano y al mismo
tiempo caracteriza el papel del sujeto dentro de un proceso sociocultural. El
caso abordado representa una estructura narrativa-biográfica, la misma que “no
tiene que abarcar toda la trayectoria vital de una persona, el lapso temporal
puede ser mucho más corto, pero también, en el otro extremo, puede abarcar la
vida de varias generaciones” (Verd, 2016, p. 186),
porque representa el dinamismo humano en la ruralidad. De otro lado, “[e]l
proceso metodológico del estudio aborda diferentes perspectivas ahondando en
experiencias individuales” (Zuñe et al., 2021, p. 4), en tal sentido responde
al enfoque cualitativo de la investigación. Véase el caso n.° 1.
Caso n.° 1
El caso que trataré en esta oportunidad sucedió en la institución
educativa n.° 11538 Pativilca, ubicada en un caserío
del mismo nombre, la cual es una institución demasiada pequeña para enseñar
primaria y secundaria. Cuando terminé la primaria, tuve la oportunidad de ir a
un mejor colegio nacional, pero debido a la economía de mi hogar, decidí
quedarme en Pativilca, fue allí que cuando cursaba el
primer grado de secundaria me di cuenta de que solo habían 4 profesores para
las 5 aulas que habían, por ende como nosotros éramos cachimbos nos dejaban
como que de lado, como que no nos tomaban importancia, puesto que casi todos
los días teníamos horas libres, y pues como éramos adolescentes todo lo veíamos
juego, no nos importaba estudiar, así sin profesores terminé primero, segundo y
tercero de secundaria, claro que en su momento, me parecía común el tener horas
libres ya que ello significaba jugar futbol, divertirme, sin darme cuenta que
estaba haciéndome un daño, o para decir, todo el salón se estaba haciendo daño,
pese a ello yo participaba en concursos que realizaban otras instituciones,
llegando incluso a obtener el primer puesto en matemática, si, un curso el cual
reprobé en la universidad.
Pero fuera de ello, un grupo de compañeros decidimos ir a
donde el director para que solicite más docentes para la institución educativa,
ya que éramos prepromoción. Si bien es cierto el
director ya lo había solicitado, pero no tuvo ninguna respuesta por parte de la
UGEL, dando a entender que los colegios de las zonas rurales no son tan
importantes, ya que los estudiantes, como es mi caso, no teníamos ni una sola
computadora en el colegio, no sabíamos nada de tecnología. Así empecé mi cuarto
año en la secundaria, y ya por el mes de junio llegaron 2 docentes más, pero el
problema estaba en que los conocimientos que nosotros teníamos en algunos temas
eran muy bajos, aunque ya para quinto de secundaria los profesores, gracias a
su esfuerzo y dedicación para con nosotros lograron brindarnos y así obtener
mejores conocimientos. Así pues, terminé la secundaria, era hora de ingresar a
una academia, ya que mi meta siempre fue ingresar a la Pedro.
Ya cuando llegué a prepararme el primer día de clases,
recuerdo que el docente de Geografía me hizo una pregunta, para él era
demasiado sencilla, pero para mí me resultaba muy complicada, ya que todos los
temas que trataban en la academia eran nuevos para mí, no tenía ni una base la
cual me ayudara a en esos momentos. Fue allí, en ese momento, que me di cuenta
que el no haber tenido docentes los tres primeros años de la secundaria y
pasarla jugando me perjudicó mucho para aprender aquellos nuevos temas,
llegando así incluso a detestar las matemáticas, un curso que en la primaria y
secundaria era mi favorito, la geometría y trigonometría, no tenía ni la mínima
idea de cómo resolver un ejercicio de esos. Por ende, me resultó muy
perjudicial, el no haber aprovechado las horas libres que tenía, ya que si en
vez haber jugado futbol, hubiera estudiado por mi cuenta, otra hubiera sido mi
realidad. Pero las cosas ya estaban dadas, no había marcha atrás, así que
decidí estudiar el doble si quería ingresar a la Pedro, muchas veces tenía que
madrugar, pero todo el esfuerzo que hice valió la pena, y hoy puedo decir que
soy un estudiante de una universidad nacional.
.
Una
vez elegido el caso se construyen nueve preguntas que intenten resolver el caso
sin pretender una respuesta taxativa. Cada pregunta se ubicó dentro de la Chakana considerando la condición de ser fundamental,
principal o complementaria. Tras un riguroso análisis de selección, se optó por
las que se adecuaron mejor ante la problemática presentada realizando el
análisis diagonal central, tal como se muestra en Figura 1.
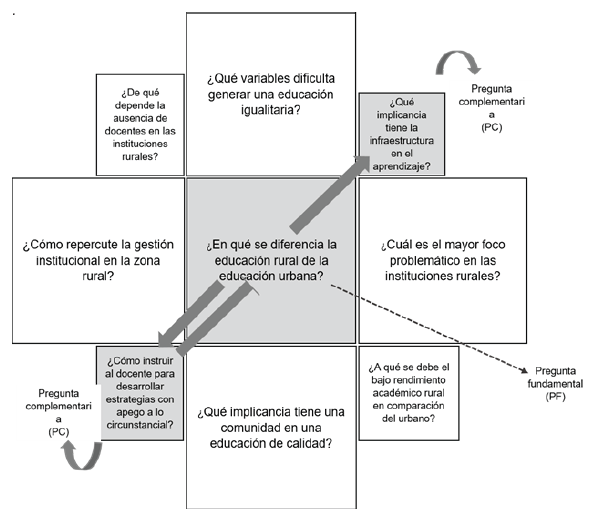
Figura 1. El análisis diagonal
central en la Chakana pregunta.
Selección de las preguntas
considerando el análisis diagonal, el desarrollo del estudio empieza en la PF,
se relaciona con la PC y luego se vincula con la pregunta complementaria
superior. Recreado de la Chakana pregunta.
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
Los resultados identificados reflejan
la desatención del Estado al sistema educativo en cuanto a la educación rural,
los antecedentes son muy desfavorables que atentan contra el desarrollo humano
desde la escuela. Concretamente, cada desventaja en la que se encuentra la
escuela rural significa que la gestión y sus procesos que emanan de la R. M.
908-2015 no es una alternativa significativa que coadyuve al desarrollo de la
formación. Si bien es cierto el camino del proceso educativo es amplio y al
contar con las herramientas se ha demostrado que la gestión por procesos no se
puede emplear en cualquier situación. Desde esta perspectiva se plantean tres
cuestionamientos, que será el tema a desarrollar.
¿ En qué se diferencia la educación rural
de la educación urbana?
El sistema educativo peruano presenta
muchas grietas por las cuales se hace imposible una educación equitativa para
todas las regiones; por ello, siempre sobresalen más las instituciones de la
zona urbana antes que las de la zona rural. Si bien es cierto, la escuela es la
entidad encargada de la formación eficiente de la persona, brindándole una
mayor posibilidad de integración en la sociedad, pero ¿qué pasa cuando la
escuela rural no brinda todas las herramientas al estudiante?, ¿qué pasa cuando
se empiezan a encontrar vacíos en cuanto a la infraestructura de la institución
educativa? Alguien podría cuestionar las capacidades de las autoridades o del
mismo directivo de la escuela; no obstante, el docente también tiene
responsabilidad moral; sin embargo, desde cualquier visión podría verse que las
capacidades para atender las necesidades de la escuela rural son urgentes,
puesto que se trata de capacidades, por ello se debe precisar que una capacidad
para constituirse requiere de una oportunidad existente en el entorno social, y
la libertad de la persona de elegir adquirirla o interiorizarla como recurso.
Muchas veces esa libertad no existe, y las decisiones se definen a través de
“preferencias adaptativas” (Castillo-Peña, 2021, p. 131).
Hoy en día, el tema de la educación
continúa siendo el punto de quiebre en nuestra sociedad, debido a la
desigualdad de oportunidades que se generan, estando dentro de una sociedad
prejuiciosa, el llegar de una zona rural, de por sí ya muestra una desventaja
frente a una persona de zona urbana, la misma que ha tenido acceso inmediato a
la educación. En esta etapa crítica se encontró una variedad de instituciones
educativas, unas que presentan un mejor afianzamiento del idioma, otras que se
centran en reforzar las habilidades creativas o incluso aquellas que presentan
otras oportunidades laborales al estudiante, contando con un material cercano
de obtener, donde las autoridades destacan constantemente los cambios que
mejoran la estructura o la mejora de la educación de calidad.
Haciendo un estudio objetivo, se
encuentra el artículo de la periodista Alicia Rojas Sánchez, publicado en El
Comercio, el cual señala que “en Perú hay más de 51 mil instituciones públicas
y rurales de Educación Básica Regular, de acuerdo con data el Ministerio de
Educación (MINEDU)”, equivalente al 61 % de la población educativa rural
(Rojas, 2019).
La
gestión, como categoría de análisis, aparece hace más de treinta años, cuando
hablamos de gestión educativa nos referimos a la disciplina que mediante
procesos estratégicos se encarga de fortalecer el desarrollo de las
instituciones educativas. Lo hace mediante la integración de todos los
involucrados en el acto educativo; de esta manera, favorece a la institución
educativa haciendo que esta tenga mejoras. Esto implica desarrollar, actualizar
y repensar el currículo escolar, tomando en cuenta los conocimientos
especializados en la materia y las sugerencias de la comunidad académica, así
como los acuerdos con los demás miembros de la comunidad educativa,
especialmente en lo que concierne a las formas de evaluación. Se situó en el
caso seleccionado, tomamos reflexivamente el modo de dirigir del gestor escolar
en la institución educativa n° 11538 Pativilca,
tomando como referencia el marco normativo de la Resolución de Secretaría
General n° 908-2015 MINEDU, se señala tres tipos de procesos:
Procesos estratégicos
Comprende los siguientes procesos:
Gestionar la Planificación (PE01), Formular la política y estrategia
institucional y sectorial (PE01.01), Diseñar mecanismos de implementación de
estrategias (PE01.02); Planificar las operaciones y formular presupuesto
(PE01.03); Evaluar desempeño institucional y sectorial (PE01.04), Gestionar el
Desarrollo y la Innovación Institucional (PE04); Diseñar el modelo
organizacional (PE04.01), Formular la política y estrategia institucional y
sectorial (PE01.01), Gestionar el Desarrollo y la Innovación Institucional
(PE04), Innovar y mejorar los procesos (PE04.02) Evaluar los procesos y
resultados (PE04.03).
Procesos operativos
Implica el desarrollo de los procesos:
Gestionar los recursos para los aprendizajes (PO02), Elaborar requerimiento
pedagógico (PO02.03), Dotar recursos educativos pedagógicos (PO02.04),
Gestionar la Infraestructura Educativa (PO04), Formular proyectos de
infraestructura, mobiliario y equipamiento (PO04.03), Ejecutar proyectos de
infraestructura, mobiliario y equipamiento (PO04.06).
Procesos de soporte
Considera los siguientes procesos:
Administrar Sistema Logístico (PS03); Programar contratación; Administrar
contrataciones (PS03.02), sabemos que si se tiene el mayor cuidado con estos
puntos se puede sobrellevar está situación y nuestro plan sea ejecutable de la
manera más óptima posible; Administrar servicios generales (PS03.05), donde
será la ejecución de servicios de apoyo respecto a acondicionamiento de
espacios, lo que más se destaca es que en el ambiente rural siempre se tiene
carencias de todo tipo otra de ellas tiene que ver con el siguiente.
El desarrollo de los procesos
señalados anteriormente involucra tanto a la escuela rural como urbana; sin
embargo, se muestra una obvia diferencia debido a que “en el área rural, en el
nivel de primaria, el 58% corresponde a polidocente
multigrado y el 15% a unidocente multigrado. En
contraste con esto, en el área urbana el 95.7% corresponde al tipo polidocente completo” (Morgan, 2011, p. 21). No solo se
trata de las diferencias muy evidentes, sino de un fuerte factor
discriminatorio que origen en el mismo sistema peruano debido a que las
políticas educativas no son focalizadas. Por otro lado, y contemplando el
análisis desde otra perspectiva se señala que “el indicador de gestión es mayor
en 3,8 puntos porcentuales en el área urbana que en la rural que representa el
90,3%, donde predominan las instituciones educativas de unidocente
y multigrado en las que el director no se puede autoevaluar” (INEI, 2018).
Al presentarse una deficiente gestión
institucional, se mostrarán múltiples consecuencias respecto a la educación en
ambos escenarios, entre otros problemas encontramos un bajo rendimiento
académico, desigualdad de oportunidades laborales, inconformidad del alumno con
lo transmitido por el colegio y esa desazón que conllevan tanto al padre de
familia y al alumno al tener que enfrentarse a una realidad en la cual su
conocimiento es limitado en comparación al de otros estudiantes. Estas
desigualdades no tienen vuelta atrás. Sin embargo, se debe aclarar que estas no
siempre son solo de zona rural. Si bien es cierto Cuenta y Urrieta
(2019) señalan que “las desigualdades educativas en el Perú no son un tema
resuelto. A pesar de los avances en su reducción, las brechas aún persisten y
en los últimos años se ven indicios de estancamiento” (p. 457), y es que hoy en
día la educación, a pesar de muchos, ya no es tomada como un tema fundamental
para el desarrollo de un país, ya no se invierte como se desearía, por lo cual
existen tanto en zona urbana como rural un desabastecimiento en cuanto a
infraestructura e inmueble lo cual limita al estudiante. Claro está que,
comparando ambos contextos, podemos decir que la zona rural se encuentra en
desventaja, por una parte, en el aspecto geográfico y otro en el aspecto
económico.
Algunas de las alternativas que brinda
el Estado a través del Ministerio de Educación (MINEDU) para lograr medir
paulatinamente la evolución del rendimiento académico de los alumnos son las
Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE), las cuales, en los últimos años,
muestran como resultados a la población de estudiantes de segundo de primaria
que alcanza un nivel satisfactorio es minoritaria, llegando en el 2012 a 33% en
Comprensión Lectora y 16.8 % en Matemática (Campana et al., 2014, p. 4).
Asimismo, se ponen en práctica las pruebas PISA, las cuales, según Muelle
(2019), “han permitido incrementar y acumular valiosa información sobre la
eficacia y equidad del sistema educativo” (p. 119).
Mientras que en la prueba PISA 2018 se
logra observar una variación de los resultados al obtener el 10.3 % en Lectura,
11.7 % en Ciencias y 11.7 % en Matemática, quedando en el lugar 64 de 77 países
participantes, sin mostrar ningún avance en la mejora educativa, lamentando la
situación tan precaria que muestra un alumno con bajo nivel de comprensión y
asimilación de contenidos educativos, encontrando a raíz de ello diferentes
variables que influyen en los resultados, debido a la existencia de cursos que
están incluidos en la malla curricular, pero cuando se observa los instrumentos
que se necesitan para tal desarrollo, no existen dentro del plantel educativo,
y esto ya corresponde a las autoridades educativas para que en su inventario se
gestione la implementación de dichos materiales.
“En el Perú, el bajo rendimiento
alcanza un 46,7% en todas las competencias reunidas, y cuando este promedio se
deslinda por cada competencia separadamente, la situación es más preocupante:
66,1% en Matemática, 53,7% en Lectura y 58,7% en Ciencia” (Muelle, 2019, p.
126). Esto debido a que muchas veces se denota, por ejemplo, en el área
curricular de Ciencias, cuando se llega al laboratorio a hacer un experimento,
apenas y se cuenta con un microscopio cuando mucho para un número amplio de
alumnos. Sin embargo, lo correcto sería trabajar máximo de tres estudiantes,
para que entiendan claramente el objetivo preciso de la sesión en desarrollo.
Al momento de aplicar la prueba PISA, habrá términos que se desconocerán,
conllevando a resultados tan bajos que hacen reflexionar la labor de las
autoridades educativas.
Es evidente que las diferencias entre
la escuela rural y urbana no depende del sistema porque tienen los mismos
procesos establecidos; sin embargo, se puede juzgar el rol de los funcionarios
y sus perspectivas limitadas para el desarrollo educativo rural. La escuela
rural y urbana no puede ser el espacio para generar decepciones o se
constituyan experiencias negativas para el desarrollo humano.
¿Cómo instruir al docente para
desarrollar estrategias con apego a lo circunstancial?
Muchas veces, los docentes pasan por
diversas dificultas para desempeñar su rol, tal como el caso que ha tomado del
paso por la escuela. Si se plasma la imagen desde el escenario del docente tras
su desempeño en la zona rural, qué procesos se exigen para desarrollar procesos
con tantos alumnos con poco material en la zona urbana, también es pertinente
cuestionarse: ¿cómo poder combatir la desnutrición de los niños que sufren de
problemas y no puedan desarrollar sus competencias?, ¿cómo adecuar su
metodología si están acostumbrados a tener todo al alcance de mano para poder
hacer sus tareas académicas? Las posibilidades espaciotemporales ubican al
docente en una condición biplánica, en tanto que “La
docencia, específicamente, ha sido definida como una profesión de elevado
contenido vocacional” (Pujol y Lazzaro-Salazar, 2021,
p. 83); sin embargo, un docente que se desarrolla en la zona urbana tiene entre
30 a 40 escolares por aula, mientras que, en la zona rural, en algunos casos,
solo existen 11 escolares por aula. En este contexto surgen expresiones como
“este año vas al campo a dictar clases”, una escena que refleja el contexto
difícil es el siguiente:
La rutina del docente la zona rural
tiene sus propias características relacionadas con la geografía del lugar donde
se desempeña como docente; es decir, empieza su viaje en la provincia de Ferreñafe, 30 minutos (por pista) hasta Chiclayo, aborda un
bus, que lo conduce hasta Cajamarca (Pucará- Jaén), llega de madrugada, toma
otro vehículo hasta Pandachí (Ferreñafe),
en dos horas llega a su destino, de no haber movilidad debe utilizar una moto
lineal, cuyo costo es de 60 soles, caso contrario debe caminar toda la mañana
para llegar a la escuela rural. (M. Piscoya,
comunicación personal, 15 de agosto 2021).
Se trata de una circunstancia que
desanima, sumado la deficiente comprensión que los estudiantes pueden presentar
el modo estratégico debe ser cambiado para poder llegar a sus estudiantes, si
el Estado tuviera una inversión adecuada para dichas zonas, capacitación para
docentes que empeñen su labor en este sector sería un gran punto a favor. En el
caso abordado referente a la I. E. de Pativilca (Ferreñafe, Lambayeque-Perú), señala:
La gran variación de la cantidad de
alumnos, teniendo entre 8, 11, 27 o 16 alumnos por aula, un total de 300
estudiantes y aproximadamente 120 alumnos pertenecientes al nivel secundario lo
cual corresponde a un trabajo variado en correspondencia al docente y la carga
laboral que conlleva. Uno de los factores que también delimita el aprendizaje
es la distancia que tienen que recorrer los alumnos para llegar al centro
laboral. El alumno que camina menos llega con una mejor energía y
predisposición a aprender, mientras que el que camina más tiempo llega agotado
física y mentalmente. En el mejor de los casos la distancia mínima recorrida
equivale a 3 minutos (para los más afortunados) y 1 hora para los que viven una
distancia remota a la escuela (Y. Juárez, comunicación personal, 29 de mayo de
2021).
La circunstancia desanima; sin
embargo, la necesidad exige otras condiciones, desde esta perspectiva “La
transformación constructiva de la resiliencia en
docentes de zonas rurales es necesaria y esta, en algunas circunstancias, lleva
a algunos límites, pues no encontrar respuesta a situaciones adversas provoca
un desequilibrio emocional” (Segovia et al., 2020). Si bien es cierto, un
docente rural y un urbano no van a tener las mismas condiciones de desarrollo
en su ambiente laboral, puesto, que el docente rural se va a enfrentar a muchos
cambios, tanto climáticos, sociales y hasta personales, decayendo muchas veces
en el proceso y generando un problema emocional en él, lo cual lo conlleva
muchas veces a la abdicación de un trabajo rural, que como consecuencia genera
ausencia de docentes en las zonas rurales. Estas circunstancias hacen
necesarias la presencia de docentes con resiliencia,
que puedan afrontar esas situaciones sin la idea de dejarlo en algún momento y
perjudicar a sus alumnos, concibiéndose entonces como un ideal de vocación
antes que de interés personal.
Lo estudios universitarios que se
realizan en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y educación, de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se limita solamente dos cursos
contribuyen a la formación emocional iniciando con psicología general,
orientado al entendimiento de los principios científicos de la psicología, los
procesos afectivos, cognitivos y aprendizaje de tal manera que encuentren un
desarrollo motivacional para una mejor construcción de su personalidad y así se
desenvuelvan de manera adecuada con las personas de su entorno y entiendan el
comportamiento psicológico del hombre. Después se desarrolla el curso de
psicología cognitiva, orientado al entendimiento de los procesos mentales
implicados en el conocimiento para gestionarlos como ciencia y didáctica para
la vida desde un enfoque científico.
De tal manera que con los presentes
cursos detectados en el plan de estudio de la carrera de Educación,
especialidad de Lengua y Literatura, FACHSE, para el enriquecimiento del
desarrollo de la capacidad, se demuestra con esto la deficiente implicancia por
parte del gestionamiento universitario para la
implementación de más cursos que apoyen y enriquezcan el crecimiento personal
del futuro docente preparándolo adecuadamente para enfrentarse a la misma vida
profesional en los diferentes contextos a los cuales puede ser direccionado y
que debe desempeñarse eficientemente aun pese a las carencias que pueda
desarrollarse. Por lo tanto, queda demostrado que la formación profesional de
un educador no siempre está dirigida al enriquecimiento de conceptos firmes
como educador, sino que, al contrario, solo se limita a la impartición e
incrustación de contenidos de especialidad.
La universidad, en su conjunto, debe
responder a las aspiraciones de los usuarios que, al mismo tiempo, ofrecen
expectativas, desde luego que se entiende que “La universidad es una
institución social que siempre se ha adecuado a las condiciones de su época,
igualmente la docencia ha sufrido cambios importantes en los diferentes
periodos históricos” (Diaz-Barriga, 2021, p. 18).
Otro de los factores asociados a la
circunstancia de la ruralidad son los padres de familia y sus propias
características. Desde los primeros años de vida la influencia que los niños
reciben de sus padres y del contexto social al que pertenecen define los
aprendizajes que estos adquieren en los ámbitos sociales y escolares, por lo
cual el interés que se le preste a este ámbito, será de gran ayuda a un mejor
aprovechamiento académico, que podría en un futuro definir el éxito que logre
en su vida. Tal como lo señala Rodríguez y Guzmán (2019): “el contexto escolar
y el contexto social o familiar se encuentran conectados entre sí, de manera
que las intervenciones que se hagan para mejorar el adecuado funcionamiento en
uno de ellos repercutirán en el otro” (p. 120); por ende, la involucración de
la familia en la escuela no solamente es una actitud del deber, sino una
implicación mental voluntaria y responsable, de tal forma que ambas partes
aparezcan como dos instituciones fundamentales para los procesos evolutivos de
las personas, actuando como propulsores o inhibidores de su crecimiento físico,
intelectual y social.
Hoy en día, el papel que juegan los
padres dentro de la educación de sus hijos, ha ido decayendo cada vez más
debido a la falta de atención de estos hacia sus hijos. Esto a causa de varios
factores donde es más resaltante sus ocupaciones laborales, donde obviamente el
trabajo ha tomado mayor importancia por la misma sociedad y circunstancias,
destacando el rol de proveedor, que permita satisfacer las necesidades básicas
de los miembros de familia en lugar de brindar un apoyo moral y atención por un
corto plazo a los hijos. Se justifica esto último con la excusa del poco tiempo
que les queda para prestar atención a las actividades o necesidades de sus
hijos, razón por la cual se cree que muchas veces la institución educativa
acepta la falta de participación, cuando verdaderamente, tal como lo pone de
manifiesto Sucari, Azza y
otros (2019), “en las Instituciones Educativas del Perú, sí se reconocen a la
organización y liderazgo de los padres de familia y sus funciones que incumben
a ellas” (p. 14). Sin embargo, son los padres aquellos que se desentienden de
tales funciones, dejando todo a manos del docente, culpando muchas veces de las
deficiencias afectivas o sociales de su hijo.
Mediante el caso expuesto, se puede
identificar un punto muy diferente en cuanto a la participación de los padres
de familia de zona rural y urbana, puesto que fue relevante la solicitud ante
las diversas autoridades ante la ausencia de docente en la institución
educativa. Ello resaltó la demandante preocupación que se hace presente por
parte de los padres de familia, debido a la alta demanda que tiene para ellos
que sus hijos reciban una educación de calidad, y que de una u otra manera
pueda llenar las brechas de desigualdad y se puedan adaptar a una educación
superior sin demasiados problemas en la aplicación de su rendimiento académico.
Ortega y Cárcamo (2018) resaltan los resultados de una óptima participación de
los padres de familia, señalando que “la escuela no puede concebirse sin una
adecuada relación familia-escuela en la que se exprese la participación activa
de padres y madres; los educadores saben que la participación de las familias
es fundamental para la comunidad educativa” (p. 102), puesto que, de esta
forma, se logran desarrollar lazos que afiancen la seguridad y apoyo que el
estudiante recibirá de sus padres, siendo una forma de intervenir y participar
en la vida del educando e identificar, fortalezas y debilidades.
Los hechos circunstanciales de la
escuela rural ofrecen singulares condiciones para el análisis. En este sentido,
“Sin duda la familia es un agente educativo, sin embargo, una inadecuada
intervención puede repercutir negativamente en el desenvolvimiento de los
escolares” (Sucari et al., 2019, p. 7). Esto va
asociado al apoyo que el padre de familia da al hijo en cuanto a la elaboración
de sus deberes; pues, si bien se busca la participación de los padres, no
siempre se cuenta con ello porque son parte del mismo círculo vicioso, donde el
padre se justifica porque tiene labores ocupacionales que atender por la misma
necesidad con la familia.
El caso analizado merece atención
especial en tanto la universidad u otras instituciones de formación docente comprendan
que el contexto (rural-urbano) ofrece un espacio sinérgico entre la oportunidad
o el problema que se debe encarar. La circunstancia es una condición natural
donde la empírea humana y la circunstancial incertidumbre es un reto para el
docente que, muchas veces, tiene una percepción ideal de la escuela que no
conoce, pero aspira a ser parte de ella y se convierte en un factor de riesgo.
¿Qué implicancia tiene la
infraestructura en el aprendizaje?
La educación es, sin duda alguna, el
elemento fundamental para el desarrollo económico de una sociedad, es por ello
que se busca reforzar y agenciar de todas las herramientas necesarias, para que
se brinde un servicio de calidad a la población, tras la mejoría de condición,
capacidad y gestión institucional. Sin embargo, existe un problema que cada día
toma mayor fuerza y es la falta de una buena infraestructura en todos los
centros educativos y más aún en los centros educativos rurales, adonde apenas y
se cuenta con un material necesario para el desarrollo de la actividad
curricular. “Ello ocurre a pesar de que la situación de la infraestructura
educativa ha venido mejorando en los últimos años producto principalmente de la
creciente inversión en infraestructura de los gobiernos Subnacionales”
(Campana et al., 2014, p. 7).
La labor de un centro educativa está
más allá de ser el espacio donde los estudiantes van con el propósito de
desarrollar sus competencias; sino que además forma parte de un segundo hogar,
al pasar la tercera parte de su día, y es, por ende, propiciar buenos
ambientes, son el apoyo a una enseñanza y asimilación eficaces. De tal forma
que para Quesada “el fin de crear una atmósfera óptima que promueva los
procesos de enseñanza y aprendizaje para promover el sentido mismo de la
educación más allá de sus propósitos académicos” (Quesada, 2019, p. 2),
afianzando así la idea de que al mejorar y fortalecer la gestión de una
infraestructura actualizada conlleva a lograr buenos resultados que no solo
tengan que ver con el ámbito educativo y académico, sino también con la
formación integral del estudiante como persona que va a formar parte de la
partición de un desarrollo social en su comunidad.
Estos problemas son particularmente
alarmantes en el ámbito rural, donde solo “23% de los locales educativos accede
a los tres servicios básicos. Además, en este ámbito, el 9% de los locales
necesita reparación parcial y 20% reparación total” (Campana et al., 2014, p.
8). La infraestructura en el sector rural es la más precaria, carece no solo de
ambientes debidamente esquipados, sino también de herramientas que permitan el
acceso a otras modalidades educativas, dado que no cuentan con conexión a
Internet, servicios de teléfono o en todo caso cuentan con mala señal. El
servicio de alumbrado eléctrico es limitado porque reciben por horarios o
dependiente al clima que haga en dicha zona, un servicio de agua limitado,
bibliotecas poco implementadas, material didáctico y deportivo escaso, entre
otras.
Una alternativa de apoyo que surge
ante esta problemática es el “Programa de Colegios Emblemáticos, es de suma
importancia debido a que ofrece una oportunidad para identificar la relevancia
de la inversión en infraestructura y equipamiento educativo sobre el desempeño
de los estudiantes, en un contexto en que urgen políticas educativas” (Campana
et al., 2014, p. 6). El cual busca, conjuntamente con MINEDU, subsanar las
brechas desigualitarias que existen en nuestra sociedad, logrando poco a poco
gestionar una infraestructura y educación de óptima calidad, que busque el
bienestar del educando, logrando con ello sentirse en espacios seguros y
completos, a los cuales puedan acudir encontrando lo que buscan para saciar sus
dudas o necesidades académicas.
Todas las referencias a la
infraestructura requieren de otros factores como el acceso a la información
desde cualquier espacio; sin embargo, lo que se debe entender es que “La
conectividad es la sinergia didáctica entre el talento humano del docente y los
recursos a disposición, donde uno es protagonista, pero, al mismo tiempo, se
subordina al papel de la tecnología” (Bocanegra, 2020, p. 66); sin embargo, en
el plano de las escuelas rurales, estos procesos no existen porque el mismo
docente no encuentra las mínimas posibilidades, excepto del uso de aplicaciones
como el WhatsApp, el mismo que, por ahora, se ha
convertido en el mejor aliado entre el docente y los escolares.
Discusión
El estudio de la escuela rural en Perú
no puede ser ajena a las comparaciones con la escuela urbana, aunque esta se
desarrolle en las peores condiciones siempre tendrá otros elementos que afectan
negativamente. El empleo de la Chakana pregunta como
estrategia permitió nueve preguntas, de las cuales tres facilitaron comprender
que la escuela rural, en comparación con la urbana, no se desarrolla por la
inercia de las políticas locales. Los cuestionamientos: 1. ¿en qué se
diferencia la educación rural de la educación urbana?; 2. ¿cómo instruir al
docente para desarrollar estrategias con apego a lo circunstancial?, y 3. ¿qué
implicancia tiene la infraestructura en el aprendizaje? Han generado mucha
expectativa en cuanto a la caracterización de la escuela rural sumida en la
precariedad.
Por otro lado, el estudio ha tenido
sus propias limitaciones de acceso a la información, sobre todo por el contexto
de la covid-19, por tratarse de serios cuestionamientos a las autoridades de la
Unidad de Gestión Educativa de Ferreñafe (Lambayeque.
Perú). A raíz del caso analizado, la información no existe de modo sistemático
y todo se resume a la gestión administrativa. De ahí que si nos cuestionamos:
¿por qué tenemos tantos procesos o herramientas la educación no mejora?, el
contexto real y lo difícil que puede llegar a ser siquiera a cumplir un solo
proceso de los señalados anteriormente. De este hallazgo se deduce que se trata
de un deficiente sistema administrativo para la escuela rural. Solo por citar
un caso de los tantos, un trámite administrativo. La escuela de la zona rural
es donde menos uno puede soñar con los supuestos avances a menos que se genere
dinero por sí mismos o se busque un financiador externo que no involucre al
Estado eminentemente centralista.
Las diferencias entre la escuela rural
y urbana no son consideradas como para pretender políticas pertinentes que
ayuden directamente al desarrollo humano. En realidad, se trata de una escuela
que representa un gasto social y que no revierte al Estado. También se debe
indicar que la escuela rural representa la idiosincrasia, cuya ciudadanía
manifiesta su apego al ámbito territorial porque en ello perviven. La escuela
rural en Perú representa el proceso intercultural poco entendido y atendido
dentro de su verdadera magnitud. La escuela rural es el producto de la
emergente migración frente a los limitados recursos para sobrevivir. De este
modo, cuando se habla de desarrollo de humano desde la educación es una
generalización absurda e ininteligible. Finalmente, la idea de la utopía de la
educación rural es una realidad cuya objetividad se puede ver en la discriminación
de los escolares que no acceden pese a que la educación es un derecho
universal. De todo ello, se desprende que la escuela rural necesita ser tratada
políticamente con el objeto de reconceptualizar el
sentido de desarrollo humano con una escuela más humana y menos
discriminatoria.
CONCLUSIONES
Perú es un país en subdesarrollo, por
lo cual priorizar el sector educativo sería de gran apoyo para el desarrollo
pleno de las personas que luego formarán parte de la sociedad. Sin embargo,
estas deficiencias se hacen notorias en relación con una gestión educativa
diferenciada en la zona rural.
Una deficiente gestión conlleva a
muchas causas perjudiciales para la comunidad y posteriormente para la
sociedad. También implica una oportunidad para reparar las brechas que durante
años han sido el germen que limita un desarrollo igualitario porque la escuela
rural pervive con infraestructura inadecuada, no siempre cuenta con servicios
básicos y un material didáctico que no responde al espacio geográfico. La ausencia
de docentes representa el riesgo de mayor impacto en la escuela rural porque
afecta el proceso formativo que limita la integración igualitaria.
Las diferencias entre la escuela rural
y urbana son discriminatorias debido a la inercia preponderante de la gestión
económica porque no responde al desarrollo de políticas descentralizadas.
La formación de docentes requiere que
la universidad o las entidades de formación magisterial formen profesionales
para la escuela rural donde el predominio de otros idiomas sea un eje
transversal. De modo general, la formación profesional debe orientar al
desarrollo de capacidades para encarar lo circunstancial de la escuela rural,
la misma que tiene muchas vinculaciones con la incertidumbre.
La escuela rural es aquella que
necesita de las mismas condiciones en infraestructura física porque se trata de
las condiciones mínimas de equidad y respecto a la vida humana.
REFERENCIAS
Bocanegra Vilcamango,
B. (2020). La conectividad: necesidades y políticas educativas. Revista de
Investigación en Gestión Industrial, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
- GISST, 2(2), 61-75. https://doi.org/10.34893/gisst.v2i2.80
Campana, Y., Velasco, D., Aguirre J.,
y Guerrero, E. (2014). Inversión en infraestructura educativa: una aproximación
a la medición de sus impactos a partir de la experiencia de los Colegios
Emblemáticos. Proyecto Mediano. https://www.cies.org.pe/sites/default/files/
investigaciones/20141002_informe_final_ colegios_emblematicos_corregido.pdf
Castillo-Peña,
J. (2021). Expectativas y trayectorias educativas postsecundarias de jóvenes de
territorios rurales en Chile. Una mirada desde el desarrollo humano. Revista
Iberoamericana de Educación Superior, 12(34), 127-144. https:// doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.983
Díaz-Barriga,
Á. (2021). Repensar la universidad: la didáctica, una opción para ir más allá
de la inclusión de tecnologías digitales. Revista Iberoamericana de Educación
Superior, 12(34), 3-20. https://doi.org/10.22201/ iisue.20072872e.2021.34.976
Ministerio
de Educación. (2016). Lineamientos “orientaciones para la identificación de
procesos, actualización de la estructura organizacional y la dotación de
personal de las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión
educativa local, en gobiernos regionales”. Edugestores. https://cdn.www.gob.pe/uploads/ document/file/110477/_908-2015-MINEDU_-
_23-12-2015_12_04_53_-RSG_N__908-2015- MINEDU.pdf
Morgan, P.
(2011). Ruralidad y escuela. Ipeba. https://www.sineace.gob.pe/wp-content/
uploads/2015/06/Ruralidad-y-Escuela.pdf
Muelle, L.
(2019). Factores socioeconómicos y contextuales asociados al bajo rendimiento
académico de alumnos peruanos en PISA 2015. Apuntes, 47(86), 117-154. doi: 10.21678/ apuntes.86.943
Ortega, M.,
y Cárcamo, H. (2018). Relación familia-escuela en el contexto rural. Miradas
desde las familias. Educación, 27(52), 81-97. DOI: https://
dx.doi.org/10.18800/educacion.201801.006
Pujol, L., y
Lazzaro-Salazar, M. (2021). Vocación de carrera en
académicos de una universidad pública en Argentina. Revista Iberoamericana de
Educación Superior, 12(34), 72-86. https://
doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.979
Quesada, M. (2019). Condiciones de la
infraestructura educativa en la región pacífico central: los espacios escolares
que promueven el aprendizaje en las aulas. Revista Educación, 43(1). DOI:
https://doi.org/10.15517/revedu. v43i1.28179
Rodríguez, D, y Guzmán, R. (2019).
Rendimiento académico y factores sociofamiliares de
riesgo: Variables personales que moderan su influencia. Perfiles Educativos,
41(164), 118-134. DOI: https://doi.org/10.22201/ iisue.24486167e.2019.164.58925
Rojas, A. (5 de diciembre de 2019). En
el Perú hay más colegios rurales pero adolecen de servicios básicos,
infraestructura y docentes. El Comercio. https://elcomercio.pe/peru/
en-el-peru-hay-mas-colegios-rurales-pero-adolecen-de-servicios-basicos-infraestructura-y-docentes-noticia/
Segovia, S., Fuster, D., y Ocaña, Y.
(2020). Resiliencia del docente en situaciones de
enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales de Perú. Revista Electrónica
Educare (Educare Electronic Journal),
24(2). http://doi.org/10.15359/ree.24- 2.20
Sucari, W., Azza,
P., Anaya, J. y García, J. (2019). Participación familiar en la educación
escolar peruana. Revista Innova Educación, 1(1). DOI:
https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.001
Verd. J (2016). Introducción a la
investigación cualitativa. Síntesis.
Zuñe
Flores, G., Mejía Guevara, J., Caramantin Castillo,
L., y Bocanegra Vilcamango, B. (2021). Authority and authoritarianism, a
dichotomy in the classroom. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y
Humanidades, 6(29), e210822. https://doi.org/10.46652/rgn.v6i29.822
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación
![]()